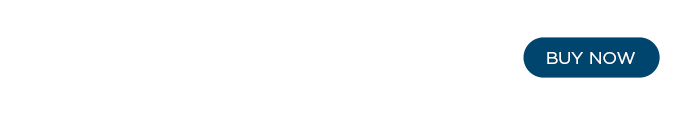FONTANARROSA.
 El ruido de la puerta metálica al cerrarse le hizo pensar al gordo en algo definitivo. Algo definitivo como el cerrarse de la tapa de un ataúd, por ejemplo. Pero, de inmediato, un glorioso aroma a tuco, a salsa de tomates, lo sacó de ese pensamiento.
El ruido de la puerta metálica al cerrarse le hizo pensar al gordo en algo definitivo. Algo definitivo como el cerrarse de la tapa de un ataúd, por ejemplo. Pero, de inmediato, un glorioso aroma a tuco, a salsa de tomates, lo sacó de ese pensamiento.—¿Lo siguieron? —preguntó Bobina.
—No sé. Creo que no. Puede ser —contestó el gordo.
—¿No sabe o puede ser?
—Eh… —el gordo trató de poner atención en lo que le decían—… no sé muy bien. Pero es posible, es posible. Creo haber visto a alguien siguiéndome.
—¡Crespo! —gritó Bobina.— Andá fíjate.
El gordo se secó la transpiración con un pañuelo. Ese aroma a tuco lo devolvía al patio de la casa materna, a su infancia. Olfateó el aire con fruición.
—Esto es bárbaro —sonrió.
—Hay que andar con cuidado —Bobina le señaló un pasillo, invitándolo a pasar.
— Esto no es joda. Merighi lo miró al gordo un ratito.
—¿Quién le dijo dónde estábamos?
El gordo, con las manos, se secó la transpiración de la papada.
—Heredia me había dicho cómo llegar —explicó.— Hace bastante ya de esto.
—Heredia —repitió Merighi— ¿Sabe lo que pasó con Heredia?
—Sí —el gordo bajó la cabeza.
—¿Por qué tardó tanto en venir?
—La verdad… la verdad…
—No pensó que se la agarrarían con usted también…
—Y sí… —sonrió, avergonzado, el gordo.— Qué se yo…
—Se han largado con todo. No va a quedar ninguno de los que están afuera.
—Pero… —vaciló el gordo— ¿Por qué? Se habían quedado tranquilos. Habían aflojado.
—Pero… —pareció ofuscarse Merighi.— ¿En qué mundo vivís, querido?— de improviso había pasado a tutearlo.
—El Encuentro. El Encuentro. —Sí. El Encuentro. Merighi hizo girar algo su sillón y con un movimiento ágil para su obesidad encendió un pequeño televisor ubicado a su lado, sobre un cajón.
—Mirá —dijo. No tuvieron que esperar mucho. Un minuto después aparecía el anuncio del «Quinto Encuentro Mundial de Físicoculturismo».
— Lo pasan mil veces por día. Hay afiches en todas partes. Joden el día entero con eso.
—No… no veo televisión.
—Vienen tipos de todas partes del mundo. Va a estar la prensa internacional. ¿Te creías que iban a permitir que quedara algún gordo a la vista? El gordo no contestó nada. Merighi volvió a agacharse y, con un gesto de fastidio, apagó el televisor.
—Nos quieren hacer cagar a todos —dijo.
—Esto… —el gordo paseó la vista por el extraño lugar—… parece bastante seguro. ¿Qué era?
—Una cámara frigorífica. Un sótano frigorífico, mejor dicho. Para guardar carne. El gordo no pudo menos que reírse.
—Se sigue usando para lo mismo —rió, también, Merighi. El clima, algo hostil de la conversación se había distendido.
—Es cierto —el gordo se pasó la mano por la mejilla, como sorprendido de no hallar sudor.— Está más frío acá.
—El frío a nosotros no nos hace nada.
El gordo volvió a mirar hacia el techo, hacia los rincones atiborrados de provisiones, y su nariz detectó nuevamente aquel aroma que lo había estremecido.
—¿Qué son? —Merighi tiró la pregunta, como una adivinanza. El ingreso en ese tema le ablandaba el carácter. El gordo aspiró ansiosamente el aire, con delectación.
—Déjeme… déjeme… —cerró los ojos— vermicelli a la Strómboli. —Con… —Con atún… perejil picado… —Perejil picado y… ¿qué más? El gordo volvió a aspirar. —Hay… hay… ¡Hay hongos ahí!
—Sí, sí —acordó Merighi.— Pero hay algo más.
—Panceta, lógicamente… —Perejil picado, hongos, panceta… ¿Y qué? Algo más. El gordo comprendió que estaba siendo sometido a un examen. Tal vez era el examen de ingreso. Aspiró como un animal salvaje venteando el peligro.
—Romero —arriesgó.
—Casi, casi. Laurel. —Ah… laurel.
—Pero está bien. Está bien —aprobó Merighi.
— Con un poco de tiempo le vas a ir agarrando la mano.
En ese momento entró Bobina. Bobina debía pesar unos 130 kilos, calculó el gordo, viéndolo moverse con dificultad, respirando agitadamente, bastante ridículo, sosteniendo con toda su monumental humanidad un pequeño pedazo de pan en su mano derecha extendida, como si trajese un diamante.
—Probá —le dijo el Bobina a Merighi. Merighi abrió la boca y se comió el pedazo de pan embebido en tuco.
—Le falta sal — desdeñó.
—¿Te parece? —la cara de Bobina era de sorpresa. Merighi afirmó con la cabeza. Bobina desanduvo sus pasos hacia la cocina, pero la voz de Merighi lo detuvo.
—Che… —señaló al gordo.— Condarco, el escritor.
—Sí. Lo recibí yo —Bobina le dio la mano.— El famoso escritor. No me explico cómo a usted no se la dieron antes. El gordo se encogió de hombros.
—Por ahí yo les era más útil vivo —supuso.— O por ahí pensaban que si me la daban habría alguna repercusión internacional. Merighi meneó la cabeza, escéptico.
—Lo de las dietas es mundial, Condarco. En Estados Unidos ya casi no quedan tipos como nosotros. En Rusia menos. En Alemania han desaparecido casi dos millones de gordos.
—A mí me habían intervenido el teléfono —dijo el gordo.— Y también creo que me controlaban la balanza.
—El problema nuestro es que no pasamos inadvertidos. No nos podemos confundir entre la gente.
—¿Se enteró de lo de Heredia? —preguntó Bobina.
—Sí —suspiró el gordo.
—Pero peor fue lo de Albarello —agregó Merighi.
—¿Qué pasó? —Se quebró. Lo metieron preso y le ofrecieron someterse a una dieta estricta para rebajar 30 kilos.
—Para llegar al límite de los 80.
—A 75. Ahora son 75
—Merighi mostró los cinco dedos bailoteantes de su regordeta mano derecha.
—¿75? —se alarmó el gordo.
—75. Albarello se negó. No quería traicionar. Y el boludo, en protesta, hizo una huelga de hambre. Rebajó 47. Ahora es uno de ellos y me juego los huevos que fue quien denunció a Heredia. Se hizo un silencio abrumador, por un rato. Bobina lo cortó golpeando el marco de la puerta con una palmada.
—Bueno, che… —pareció disculparse, señalando hacia la cocina o, al menos, hacia el sitio de donde provenía el aroma a tuco.
—Llamalo a Torrente que venga —ordenó Merighi. Luego, dándole un envión insólitamente ágil a su sillón giratorio, alcanzó unos papeles de encima de un estante y volvió con ellos hasta detrás del escritorio. Allí comprendió el gordo la razón por la cual Merighi no se ponía nunca de pie. La gordura lo había encajado entre los posabrazos y el respaldo del sillón. Era como una torta que había desbordado su molde al crecer.
—¿Sabés lo de las recetas? —preguntó Merighi, sacudiendo ante sí los papeles.
—Sí. He oído de eso. ¿»Fahrenheit», no?
—Sí. No podemos correr el riesgo de que ellos se apoderen de las recetas. Por otra parte, ya han quemado todos los libros y tratados de cocina.
—Yo los había enterrado en el fondo de casa —suspiró el gordo.— Pero después de lo que le pasó a Spotorno, los saqué de allí y los quemé.
—Por eso, por eso. Pero cada uno de nosotros ha memorizado una receta.
—Acá tengo, en código, cuál receta sabe cada uno. Torrente sabe como 500. Él puede pasarte la que vos quieras memorizar.
—Yo sé una de memoria —se ufanó el gordo.
—¿Cuál? —»Civet de liebre».
—A la puta —se pasó la lengua por los labios, Merighi.
— Esa no la tenemos.
—Yo sabía. No es muy conocida —el gordo estaba orgulloso.
—¿Cómo es?
El gordo se estiró hacia atrás en el sillón, entrecerró los ojos, apoyó su mano derecha sobre el pecho y recitó.
—Una liebre joven. Un cuarto litro de vino tinto. Un vaso de cognac. Un pocillo de aceite, laurel, tomillo. Una cebolla. Una rama de apio. Tres zanahorias tiernas, sal, pimienta en granos. Un hígado de liebre. Merighi escuchaba, contemplendo el cielo raso, el ceño fruncido.
—Lavar la liebre en agua corriente durante una hora o más, hasta que la carne tome color rosado. Quitar el hígado y reservarlo. Cortar en presas, colocarlas en una fuente honda y cubrirlas con la siguiente marinada: mezclar en un bol el vino tinto, coñac, aceite, laurel… Promediando la vívida descripción de la receta, Condarco no pudo contenerse y se puso de pie. Atacó los últimos párrafos con verdadero fervor, con sensibilizada fibra. —… agregar el hígado pasado por tamiz, ligar a la salsa y servir inmediatamente en la misma cazuela, acompañada de trocitos de panceta salteada y champiñones calientes.
Al callar el gordo, ambos hombres quedaron en silencio, emocionados. Merighi abrió la boca como para decir algo, pero nunca alcanzó a expresarlo. Una tremenda explosión seguida de un estruendo ensordecedor sacudió todo. Cayeron desde el cielo raso pedazos de mampostería y entre el ruido de miles de las latas de conserva que golpeaban contra el suelo pudo oírse el tableteo muy cercano de las ametralladoras.
—¡Al fondo! ¡Al fondo! —atinó a vociferar Merighi maniobrando con su sillón entre los escombros. Ya todo era un infierno de estampidos, alaridos, voces de mando y el resonar de botas por las escaleras. El gordo, en pánico, torpemente, alcanzó la puerta y se lanzó hacia donde se suponía estaba la cocina, al fondo. Merighi, con un último envión obtenido al propulsarse contra su propio escritorio, estaba alcanzando la puerta cuando un escopetazo le estalló en el pecho. El impacto no lo arrancó del sillón pero hizo que éste, con su pesada carga, rodara nuevamente hacia adentro perdiendo poco a poco la velocidad hasta dar con el respaldo contra la pared opuesta. Allí quedó Merighi, ya muerto, con la cabeza gacha moviéndose levemente ante una lluvia de fideos dedalito que caía desde el acribillado paquete de un estante alto. El gordo no tuvo más suerte. La ráfaga de ametralladora lo tomó por la espalda y le dio un empujón final para alcanzar la puerta de la cocina. Antes de caer definitivamente vio, en el suelo de baldosas blancas, los inmensos cuerpos de cuatro gordos, como ballenas que hubiesen encontrado la muerte en una playa. Bobina, entre ellos. De repente, tan de repente como había comenzado, todo cesó. Se acallaron los disparos, escuchándose solamente alguna orden aislada, el ruido de vidrios al ser pisados por una bota. El oficial Markevitch entró en la cocina. Tenía aún la pistola en la mano, pero pronto comprendió que ya no le era necesaria. La devolvió a su cartuchera y comenzó a inspeccionar, con paso tranquilo, el lugar. Detrás de él entró un soldado sosteniendo una ametralladora, aún humeante.
—Hijos de puta —dijo el soldado observando con curiosidad los jamones colgando del techo, las botellas de vino, los frascos de especias, el atiborramiento de provisiones que no dejaban, prácticamente, ver las paredes.
—¡Cómo le daban a la comida! ¡Dale y dale! ¡Meta tragar!
—Es lo único que les interesa, Flores. Su única religión. Han convertido sus cuerpos en tachos de basura. Se meten cualquier cosa adentro —Markevitch había recogido un tomate a medio pelar entre sus manos y ahora lo dejaba caer al suelo. En la cocina, sobre una de las hornallas, todavía se calentaba el tuco, burbujeando en una inmensa olla. A su lado, en un colador, también enorme, estaban los fideos. Markevitch se paró frente a ellos y se quedó mirando. Aspiró hondo.
—Flores —ordenó— dígale al sargento Carelli que no deje de revisar bien todo. Puede haber puertas, pasadizos ocultos. Vaya. Sin volverse, escuchó que el soldado salía. Cubriendo con sus espaldas la puerta de la cocina, el oficial tomó un pedazo de pan y lo ensopó cuidadosamente en el tuco, luego se lo llevó a la boca. Al saborearlo experimentó un instante de éxtasis y apenas pudo reprimir la fuga de una lágrima. Flores no había vuelto todavía. Tomó el pan entero, le arrancó la corteza y sumió la miga blanda otra vez en el tuco. Lo comió apresurado, algo inquieto. Flores no llegaba. Tomó otro trozo generoso de pan y, cuando iba a meterlo en la olla, escuchó un taconeo a sus espaldas.
—Señor… —comenzó el soldado, vacilando al verlo con el pan en la mano—… el sargento Carelli dice que no hay nada anormal.
—Acerqúese, Flores. Quería hacerle probar esto —con seriedad, el oficial Markevitch prosiguió con el movimiento inoportunamente interrumpido e introdujo el pan en la olla.
—¿Qué es eso? —dudó Flores.
—Tuco.
—¿Tuco? —el soldado Flores echó hacia atrás la cabeza como si Markevitch le hubiese acercado a los labios un insecto inquietante.
—Pruébelo.
El soldado tomó el pan y lo comió. Tras un gesto de confusión o temor, elevó las cejas como admitiendo una evidencia.
—Es horrible —aseveró.
—Es para poner a la pasta —el oficial señaló los fideos.
—¿Eso es la pasta? —el soldado Flores por fin se hallaba frente a aquello sobre lo cual tanto lo habían prevenido en los cursos especiales.
—¡Esto! Puras calorías. Colesterol. Lípidos. Una mierda, soldado.
—La famosa pasta —musitó Flores, absorto.
—Hay toneladas de pasta acá. Hemos dado con un verdadero arsenal. Tendremos que dinamitarlo.
—Límpiese acá —cambió abruptamente la conversación Flores, señalándose su propia comisura derecha de los labios. Markevitch se apresuró a limpiarse con la palma de la mano.
—¡Vamos Flores! —ordenó, con brusquedad.— Maneje bien hasta el cuartel y no le diré a nadie que estuvo probando el tuco.
Al salir, Markevitch se detuvo un instante junto a la mesa de la cocina. Allí había, abierta, una caja redonda de cartón conteniendo dulce de leche. Un dulce de leche oscuro, brillante y denso. Aún sobresalía de la caja el mango de una cuchara sopera. Markevitch la contempló un par de minutos, paralizado. Pero apretó los dientes y se contuvo.
—Hijos de puta —pensó, apresurando el paso. Ya afuera, de vuelta al camión que los había transportado hasta la descubierta guarida, Markevitch se recostó en el asiento y se quedó pensando.
—A veces —dijo, como para sí— no sé si esto lo hacemos por un mejoramiento de la raza… o por envidia. Pero Flores, atento al tráfico, no pareció entenderlo.
Roberto Fontanarrosa.
Extraído del libro «Nada del otro mundo». Ed de La Flor 1987/Planeta 2012